Por Mónica Hernández
Crecí leyendo novelas, viendo series de televisión edulcoradas… y desde muy temprano se instaló en mí la pregunta sobre si en verdad existe el amor verdadero. ¿De veritas, de veritas? ¿Existe? ¿Es posible medirlo? ¿Hay una prueba que mida el amor verdadero?
Durante años escuché, en ese México que ya no existe, que la prueba de amor más grande era “darle” (a manera de obsequio) la virginidad a un novio (sic). Con el estigma de facilota, de perdida, de cosa echada a perder o podrida que acarreaba (ya se sabe, si los hombres fueran discretos, el mundo sería un puterío…). Y eso si había la “suerte” (como si se tratara de la lotería) de no salir panzona, “con domingo siete”, con un bebé que mostrara la falta y que esclavizaría a la libidinosa, porque claro, habría sido su culpa por andar dando pruebas de amor por ahí. Por contrapartida, yo como mujer podía pedir a cambio la abstinencia, que la prueba de amor fuera llegar impoluta al matrimonio, lo que ponía a prueba no solo las hormonas del novio sino también las mías.
Otra prueba de amor, más prosaica, era llegar a comerse un moco del ser amado. Entonces la idea del amor verdadero solo pasaba por la pareja, por el “otro”, ese ser que daría su vida por mí como yo la daría por esa persona (qué fácil hablar…).
La película de Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie, puso a prueba mis creencias acerca del amor verdadero. La Bella Durmiente solo se despierta cuando la besa su madre (no el príncipe), el ser que más la quiere en el mundo. Aquí, también románticamente, amplié mi versión de lo que es el amor más puro e incondicional que puede sentir un ser humano: el de una madre hacia su retoño. Como ya era madre, lloré cual Magdalena penitente en cuadro renacentista. La película reafirmó mis sentimientos maternos recién estrenados por ese entonces.
Pasaron los años y me encontró un meme del amor verdadero: si quieres saber de verdad quién te ama, con ese amor sincero y a prueba de “pruebas”, has de guardar a tu pareja y a tu perro dentro de la cajuela del auto, encerrados durante una hora. Después de ese tiempo verás que solo el perro estará feliz de verte, porque es el que te quiere de verdad (y el que mueve la cola para demostrarlo). No lo dudo. La conexión con un animal de compañía es libre y profunda. El amor que hay entre un perro y su humano es inmenso, pero tampoco desinteresado. Son perros, no tarugos. Agradecen quien los alimente, los cobije y los quiera. El amor verdadero siempre es correspondido, pensaba yo.
La vida, que es más simple que eso, no deja de llevarme a cuestionar mis creencias. Sí creo que existe el amor, pero no creo que “el verdadero” sea “para siempre”. Sencillamente yo no creo en el para siempre. Conozco parejas que llevan 30 o 40 o más años juntas. Personalmente estoy convencida que su amor ha cambiado y han hecho el trabajo de renovar su enamoramiento sobre las nuevas personas que son, en las que se van convirtiendo. Es mucho trabajo y hay quien elige hacerlo. Mi reconocimiento y felicitaciones. Pero saberlos juntos no me parece prueba de amor verdadero. Solo de compromiso auténtico.
Hace unos días tuve que despedir a mi perrita de muchos años. Nació en mi casa, la tuve desde el día uno. Tenía más de quince: ciega, sorda, deteriorada y muy cansada. Dejó de comer. Se negaba a beber agua y ya pesaba un par de kilos, de los ocho que llegó a tener. Solo reaccionaba al cariño, porque su olfato siguió funcionando. Tuve que darle la prueba de amor más grande que he tenido que enfrentar en mi vida: sostenerla con todo mi agradecimiento y mi dolor mientras el veterinario la ponía a dormir. Murió en mis brazos, acariciada y besada. No saben lo que le he llorado. Entendí que no le estaba alargando la vida a mi ser amado, sino que le estaba alargando la agonía. Decidir que muriera (que descansara es una palabra que ayuda a descargar el sentimiento de culpa, la consciencia y el resto de telarañas mentales) fue una decisión meditada, con el corazón en la mano. La verdadera prueba de amor fue dejarla ir, para siempre.
Hace muchos años tuvimos que tomar la misma decisión con mi madre. Estaba desahuciada, debilitada y las posibilidades de que sobreviviera con un tratamiento invasivo y doloroso (para ella y la familia) no aseguraban ni un par de meses de extensión. La misma pregunta: ¿Qué le estamos alargando? ¿La vida o la agonía? Mi hermana y yo le preguntamos por su opinión. Era su cuerpo el que dolía, el que fallaba, el que se negaba a seguir. Nos dijo que ella estaba muy cansada. Sentimos o quisimos creer que nos dio permiso sin pedirnos ayuda. Inversamente, pensamos en aquellas otras mascotas con las que habíamos sido amorosas y muy generosas. ¿Por qué no habríamos de ser amorosas y generosas con nuestra madre? Autorizamos que le quitaran decenas de tubos, agujas y monitores y la dejaran descansar, de una vez por todas. La trasladaron de terapia intensiva a una habitación de iluminación suave, pusimos su música favorita y la acompañamos. Esperamos. Le tomamos la mano. Le dimos la prueba de amor más grande que se le puede dar a otro ser vivo: una despedida digna. Un final envuelto en amor (y dolor) profundo.
La vida me ha contestado aquella pregunta infantil. Ya sé lo que es una prueba de amor verdadero.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

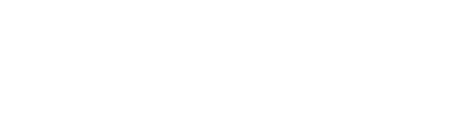

Comments ()