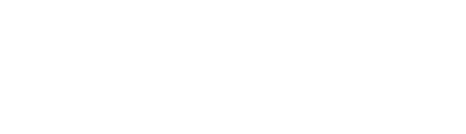Por Jimena de Gortari Ludlow
Protestas, gentrificación y el verdadero conflicto por el derecho a la ciudad.
El viernes pasado, en una de las zonas más emblemáticas —y más transformadas— de la Ciudad de México, ocurrió una escena que generó controversia: una marcha vecinal en la colonia Condesa protestó contra la gentrificación. Sin embargo, más que cuestionar las estructuras que permiten ese fenómeno, algunos de sus mensajes y carteles dirigieron el malestar hacia las personas extranjeras, en particular angloparlantes, en un gesto que rozó la xenofobia.
Y es que cuando los barrios cambian, a veces lo primero que se transforma no es el espacio físico, sino el lenguaje con el que se nombra a quien llega, a quien habita y a quien sobra. Lo que debería ser una crítica al modelo de ciudad que privilegia la inversión por encima del derecho a la vivienda, se convirtió —en parte de esa manifestación— en una narrativa excluyente. Una que identifica al otro, al que viene de fuera, como el problema. Pero el problema no son las personas que llegan. El verdadero conflicto está en el mercado inmobiliario desregulado y en un modelo urbano que convierte el suelo, la vivienda y el espacio público en mercancía.
La gentrificación no se trata de idiomas, acentos ni pasaportes. Se trata de capital. De cómo ciertas formas de habitar se vuelven deseables y rentables, y cómo otras son desplazadas o invisibilizadas. El problema no es que lleguen nómadas digitales, estudiantes o migrantes. El problema es que llegan a una ciudad sin reglas claras ni políticas públicas capaces de evitar que esa llegada se traduzca en despojo, exclusión y expulsión.
Culpar al extranjero es un atajo emocional que evita confrontar lo más difícil: que la gentrificación avanza no porque alguien llegue, sino porque alguien permite que el mercado actúe sin límites. Porque el Estado ha cedido el control del territorio a la lógica de la plusvalía. Porque no se ha regulado de manera efectiva el uso de plataformas como Airbnb. Porque no se invierte en vivienda pública en zonas centrales. Porque no existen mecanismos de protección para las y los inquilinos. Porque no hay una planeación urbana que piense en el derecho a la ciudad más allá de la rentabilidad.
En esa lógica, la Condesa se ha vuelto símbolo de lo que ocurre cuando el capital dicta las reglas: la vivienda se vuelve inaccesible, el comercio local cede ante franquicias, el espacio público se convierte en vitrina. Y ante ese proceso, claro que hay malestar. Pero convertir ese malestar en rechazo a las personas que llegan es errar el blanco. Es como culpar al termómetro por la fiebre.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...