Por Gabriela De la Riva
Quienes llegamos a México huyendo de la brutalidad de grupos de poder, de la muerte y la violencia vemos señales vívidas de cuando el terror se instala y normaliza o se vuelve invisible la crueldad.
Al escuchar la noticia del asesinato de dos jesuitas ocurrido en la Sierra Tarahumara y de la forma tan cruel, inhumana y bárbara como se llevaron los cuerpos, mi mente y mi corazón regresaron inmediatamente al año de 1980 cuando llegué a México desde Guatemala.
Yo también estaba huyendo de una amenaza de muerte después de haber padecido y acompañado las historias de much@s amig@s que fueron torturad@s, asesinad@s y desaparecid@s. Unos por el delito de condenar y publicar lo que sucedía, otros por defender y acompañar a comunidades muy pobres y olvidadas que estaban siendo invadidas y violentadas, y algunos más por pertenecer a agrupaciones sociales o políticas que no coincidían con la forma de pensar del gobierno militar en turno. Otros –muchos, también– solo porque sonaban “sospechosos” para las fuerzas del gobierno.
Llegué a México agarrando muy fuerte de la mano a mis tres hijos.
Llegué con mucho miedo, tristeza y horror de lo que dejaba atrás y con las dudas de lo que encontraría en este país, al que había venido muchas veces de visita, pero en donde nunca imaginé que echaría raíces.
Esta fue una patria nueva, que generosamente me abría sus puertas y me daba la opción no solo de vivir (que no es poco), sino también de trabajar, de sanarme y de reconstruirme. También fue un espacio que me permitió alejar a mis hijos de un ambiente que se había deteriorado y, como a muchos otros niños guatemaltecos, podría marcarlos de por vida.
Yo tenía una hermana viviendo aquí y mi familia estaba entera. Pero mientras nos instalamos y buscaba trabajo me fui encontrando con los restos de algunas familias de mi país que también habían huido hasta México, pero en peores circunstancias. Aquí encontré familias rotas, mujeres y hombres que soñaban día y noche con sus parejas, sus hijos, sus familiares o sus amigos desaparecidos. Nunca pudieron saber si estaban vivos o muertos. Tuvieron que huir sin haber podido rezar por ellos ni despedirse ni llorarlos y, menos aún, enterrar sus cuerpos. Todos seguían viviendo pesadillas inenarrables.
El exilio era de nudos en la garganta y angustias propias y ajenas.
Cada uno colaboramos con lo que podíamos. Yo, por ejemplo, me dediqué a dar terapia a algunos niños y a escuchar al que lo necesitara.
La primera agencia de investigación de mercados en que tuve el honor de trabajar la lideraba un francés malhumorado, pero con un gran sentido de la justicia y la compasión (QEPD, Christian Fauche). En esos tiempos también llegó a trabajar una joven universitaria llamada Paty. Ella desembarcó en México con su mamá convaleciente, que había perdido un brazo al tratar de detener con todas sus fuerzas al menor de sus hijos que fue levantado por el Ejército a la fuerza de su casa. Su madre cocinaba y vendía tamales de arroz, y cuando estaba lejos del comal escribía a cuanta asociación internacional encontraba para dar con el paradero del hijo.
En aquellos años de fuga también llegó a México un primo mío, catedrático brillante, hijo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, alguien que inmediatamente comenzó a dar cátedras y conferencias en la UNAM (con mucho éxito, por cierto).
Una noche llegó a mi departamento con una botella de tequila para agarrar el valor necesario y soltar todo el terror y desconsuelo que traía guardados. Llegó a que lloráramos juntos a sus dos mejores amigos que habían desaparecido, igual que muchos otros de nuestra generación. Le tocó a él y a otros amigos ir a reconocer sus cadáveres, dos cuerpos sin cabeza, porque las cabezas estaban dentro del estómago y la abertura cosida con un hilo grueso, tosco, brutal.
Las advertencias y amenazas caían de sopetón. Extrañas, sanguinarias, retorcidas y cumpliendo su objetivo. Sembrar pavor.
Mis jesuitas de Guatemala
En mi país, desde muy joven trabajé organizando cursos, dando pláticas, talleres y retiros con los jesuitas. Éramos un grupo de jóvenes idealistas, alegres y comprometidos.
Queríamos aprender, pero también aportar.
Y el liderazgo jesuita nos contagiaba. Nos gustaba porque eran curas preparados, abiertos e inteligentes. Ellos siempre estaban empeñados en atender necesidades humanas básicas para los más necesitados y al mismo tiempo y con el mismo empeño querían formar jóvenes útiles para la sociedad.
En las comunidades que elegían para su apostolado se quedaban trabajando en serio, dando consuelo, compañía y recursos (no solo materiales) para que pudieran todos vivir de una forma más digna.
Recuerdo el Instituto de Capacitación Social de Occidente, donde había cursos de lectura y escritura, de cocina, así como de artes y oficios para campesin@s. Cuando terminaban su capacitación, cada uno regresaba a enseñar a sus vecinos y amigos de las diferentes comunidades.
Yo daba clases para hablar en público y en español. En su mayoría mis alumnos eran personas bastante introvertidas. Creo que fue de los trabajos más retadores, entrañables y gratificantes que he tenido en mi vida.
Este instituto fue creado por monseñor Luis Manresa y Formosa*, que estaba empeñado en ofrecer alternativas interesantes de crecimiento sobre todo a jóvenes y personas con pocos recursos económicos.
También fundó la Universidad Rafael Landivar, en Quetzaltenango, que es la equivalente en México a la Ibero. Las aulas estaban llenas de excelentes maestros jesuitas europeos que siguieron siendo amigos de la familia durante muchos años.
Uno de ellos, el padre Alejandro Aguirrezabal, venía cada 12 de diciembre a mi casa para la celebración de la misa de la Virgen de Guadalupe. También era socorrido cada vez que había que inaugurar algo nuevo en mi oficina.
Él convivía con todos, nos echaba bendiciones, hacía bromas, hablábamos mucho y por supuesto íbamos a comer a sus restaurantes preferidos donde sirvieran su añorada cocina española. Con él conocí las famosas cocochas.
Conocí a curas, monjas y misioneras con las que hice grandes y profundas amistades. Hacían su trabajo pastoral, social, espiritual siempre con pasión y alegría.
Un día tomando el café en casa de las misioneras recuerdo que alguien llegó corriendo a pedirnos que escucháramos las noticias de El Salvador: ¡Cómo nos conmocionó el asesinato de un obispo salvadoreño muy famoso y que habíamos tenido la suerte de conocer personalmente: monseñor Romero! Lo mató un francotirador cuando celebraba una misa.
Nos aterró también el asesinato –después de violarlas– de las monjas Maryknoll: Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y la misionera Jean Donovan, y así siguieron con otros maristas españoles, seminaristas centroamericanos y misioneros indígenas.
Recuerdo que alguien publicó en un periódico: !Aguas! Ya estamos tocando a Dios con las manos sucias.
El meterse con estos líderes espirituales, que habían sido nuestro ejemplo de vida, que siempre abogaron por la paz y la concordia, y asesinarlos de forma tan bárbara nos marcó de por vida. Recuerdo que durante muchos meses, ya en México, en las tardes cuando me quedaba sola lloraba como loca y escribía poemas.
¿Qué pasó con la paz que me salvó?
Antes de tomar la decisión de venirme mataron a dos grandes amigos míos.
Irónico: uno rico, dueño de unas fincas de café porque lo intentaron secuestrar y otro por asesorar a un sindicato muy conocido. Los dos ametrallados. Los dos con tiro de gracia. Los dos en el mismo mes. Descansen en paz El Huevo y Carlitos.
La cúspide de mi paranoia fue cuando asesinaron a dos miembros de la facultad en donde yo daba clases. Eran dos hermanos: uno mi alumno y otro un profesor colega. Los dos fueron torturados de forma brutal.
Yo no pude, pero los que sí se atrevieron a ir a reconocerlos creo que seguirán con una imagen que difícilmente se borrará de sus memorias. Los dos molidos a golpes y con sus lenguas en la bolsa de sus pantalones.
Al llegar a México, no pensé que esta tierra de paz, generosa y que supo abrazar los retazos que llegaban desde fuera, de muchas dictaduras latinoamericanas, un día estuviera sumida en ese mismo baño de sangre, de barbarie, de terror, de injusticia y desasosiego.
Hoy, de pronto tengo ganas de rezar.
O de gritar fuerte para ver si alguien me escucha.
O de apelar a los ángeles o a los santos que tan bien conocían las monjas de mi escuela, a la Virgen de Guadalupe, que dicen que siempre está cerca de sus hijos.
Hay tantos fantasmas de buenos mexicanos que deben estar muy preocupados y tristes. ¡YAAA! Échennos una mano.
¡No permitan que los números de los muertos rebasen sus nombres y apellidos!
¡No permitan más muertos, más sangre, más indiferencia de los buenos!
No nos dejen tocar a Dios con las manos sucias.
*Monseñor Manresa por cierto fue el que me casó con el papa de mis hijos en la catedral de mi pueblo.
@delarivag
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Más de 150 opiniones a través de 100 columnistas te esperan por menos de un libro al mes. Suscríbete y sé parte de Opinión 51.
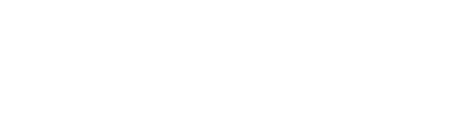




Comments ()